¿Ley anti-bullying?
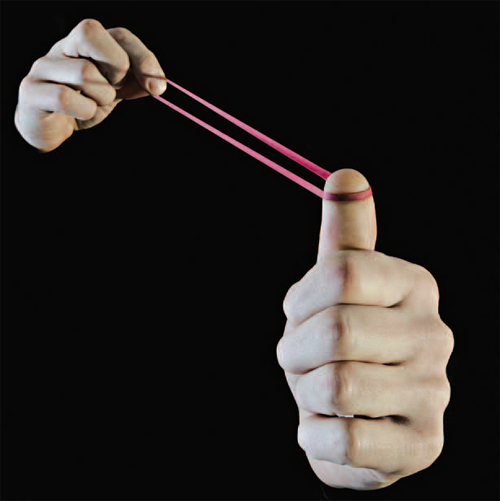
Algunas consideraciones antes de discutir una ley de este tipo. Entre ellas: focalizarse en la violencia puede constituir una perspectiva de corto alcance si no considera un marco orientador mayor.
Por Christian Berger, PhD. Director Carrera de Psicología, Universidad Alberto Hurtado.
Diversos casos de violencia escolar que han recibido gran cobertura mediática en el último tiempo han potenciado la discusión sobre la ley denominada “anti-bullying” impulsada por el Ministerio de Educación. La urgencia con que se ha planteado el debate ha centrado los argumentos en la necesidad de reaccionar ante los casos de violencia—y en especial de bullying—y en la premura por lograr que estos casos “no se vuelvan a repetir”. Sin embargo, la evidencia internacional demuestra que la prevención de la violencia escolar supone procesos de mediano y largo plazo, y no necesariamente enfocados en la casuística.
Antes de discutir la posibilidad de desarrollar una ley para la violencia y en particular el matonaje escolar, parece necesario argumentar la pertinencia de generar dicha ley. La tensión existente entre comprender a estudiantes como sujetos en formación, o bien entenderlos como sujetos infractores de la ley, puede ser iluminada desde la psicología del desarrollo y desde la educacional. ¿Son los hechos de violencia comprensibles desde dinámicas sociales y de desarrollo? De ser así, un abordaje a la violencia pasaría por la generación de instancias de aprendizaje y desarrollo social y emocional. Si, por el contrario, la violencia escolar es comprendida como algo constitutivo de las personas y se asocia a una potencial criminalidad, un abordaje punitivo y centrado en la sanción sería comprensible. Para iluminar esta discusión, me parece pertinente señalar al menos tres dimensiones que debieran ser consideradas en una conversación seria sobre el tema.
En primer lugar, hay que definir el objeto de la intervención propuesta. ¿Es la prevención de la violencia, o la promoción de una sana convivencia?
Si bien ambos aspectos no se excluyen entre sí y probablemente cualquier intervención efectiva contempla estrategias en ambos frentes, cuando se trata de discutir normativas parece de suma relevancia clarificar la orientación de ellas. Cuando se comprende la violencia como una forma disfuncional de relaciones interpersonales, la consecuencia de esto es la necesidad de desarrollar las competencias, tanto a nivel individual como a nivel grupal y contextual, para favorecer relaciones positivas y nutritivas. No se trata de identificar a los estudiantes violentos e intervenir exclusivamente con ellos, sino más bien de generar una comunidad en la cual exista un claro rechazo a la violencia, pero más importante aún: se aseguren las condiciones para el establecimiento de relaciones positivas. Entre estas condiciones podemos mencionar normativas claras y compartidas, espacios de participación, congruencia entre los objetivos institucionales y el actuar de todos lo miembros de la comunidad educativa, actividades extracurriculares, espacios intencionados y validados en el curriculum de desarrollo socioemocional e instancias encargadas de velar por la resolución de conflictos, entre otros. Por el contrario, el foco en la prevención de violencia pone énfasis en las conductas a extinguir, pero no ofrece directrices sobre cuáles son las conductas esperadas, o cómo se espera que sea la vida social al interior de la escuela. En este sentido, focalizarse en la violencia puede constituir una perspectiva de corto alcance si no considera un marco orientador mayor.
Una segunda consideración es la unidad de análisis que guía las orientaciones en convivencia y violencia escolar. Cuando se pretende sancionar determinadas conductas, es necesario clarificar responsabilidades en función de dichas conductas, y el nivel en el cual es necesario promocionar una sana convivencia. Los modelos teóricos avalados por la evidencia empírica muestran que los factores asociados a la violencia escolar se encuentran en diferentes niveles de complejidad social (individual, grupal, institucional, cultural), por lo que cualquier indicación en estos temas debiera hacerse cargo también de esta complejidad. Por ejemplo, sancionar a los individuos que ejercen conductas violentas sin considerar los contextos en los cuales se desarrolla, deja de lado la necesidad de intervenir también en dichos contextos. En la misma línea, sancionar a una escuela porque existen casos de violencia en su interior sin considerar variables de contextos, o bien responsabilizar a los padres y exigirles medidas reparatorias, implica las mismas dificultades. Así, una mirada centrada en las sanciones hace difícil integrar estos niveles, mientras que una perspectiva promocional de convivencia permite favorecer estrategias integradas en estos distintos niveles.
Por último, es importante clarificar la noción de estudiante y de desarrollo que subyace a una iniciativa como esta. La evidencia es clara respecto de los efectos negativos que tiene el alejar a un estudiante de su institución educativa, y al mismo tiempo de lo importante que es, tanto para el agresor, la víctima, y el resto de los estudiantes, la posibilidad de elaborar y reparar cualquier situación de violencia en la escuela. Generalmente los modelos de intervención que adoptan una perspectiva punitiva focalizan su apoyo a las víctimas de violencia; no obstante, estudios longitudinales muestran que en el largo plazo son los agresores quienes presentan mayores problemas de salud mental, cuando no han tenido la oportunidad de elaborar sus conductas y reparar el daño causado. En otras palabras, una perspectiva centrada en el desarrollo comprende a un niño que tiene conductas violentas como un sujeto también en formación, que necesita instancias de acompañamiento para generar alternativas de acción funcionales y nutritivas tanto para sí mismo como para sus compañeros.
Las consideraciones anteriores no implican aceptar la violencia, ni dejarla sin sanción, pero pretenden orientar cualquier intervención desde una perspectiva de desarrollo y de generación de individuos y contextos pro-sociales, nutritivos, y de mayor bienestar. En este sentido, parece de gran relevancia fundamentar de manera adecuada una ley en estos temas, pues fácilmente puede transformarse en un listado de faltas y sus respectivas sanciones —no necesariamente reparadoras del daño— y olvidar que los destinatarios son sujetos en formación que dependen de las oportunidades y condiciones que el contexto sociocultural y educativo les puede ofrecer.
